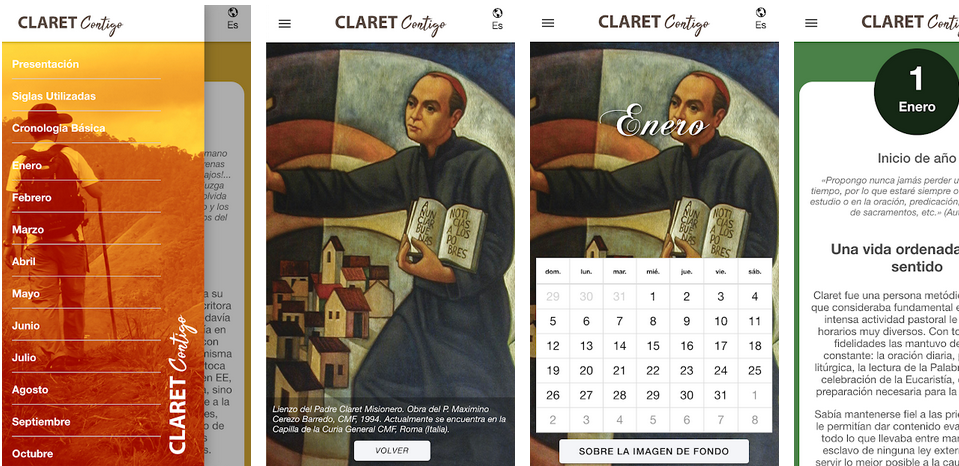EL PODER DE LA PALABRA
Claret miró siempre con santa nostalgia los tiempos apostólicos: “¿Qué diré de Santiago, de Juan y de todos los demás? ¡Con qué solicitud! ¡Con qué celo corrían de un reino a otro! ¡Con qué celo predicaban sin temores ni respetos humanos, considerando que antes se debe obedecer a Dios que a los hombres!… Si los azotaban, no por esos se amedrentaban y abstenían de predicar; al contrario se tenían por felices y dichosos al ver que habían podido padecer algo por Jesucristo” (Aut 223).
En realidad poco sabemos de la mayor parte de los apóstoles, a dónde fueron, qué hicieron, cómo murieron; a Claret le basta la información histórica sobre Pedro, Pablo y Santiago, y, a partir de ahí y de la propia experiencia, dibuja la panorámica completa de la conquista del mundo para la causa de Jesús. Cuando escribe estas líneas (1862), su dedicación al ministerio le ha costado ya diversos atentados, alguno de los cuales ha dejado secuelas para toda la vida. Pero él las lleva no como una derrota sino como un trofeo. Y ya relaciona siempre predicación y persecución.
Hacia el final de sus días, escribiendo a un amigo, decía Claret: “Me parece que ya he cumplido mi misión. En París y Roma he predicado la Ley de Dios; en París, como en la capital del mundo y en Roma, capital del catolicismo. Lo he hecho de palabra y por escrito” (EC, II, p. 1423).
Nuestros tiempos son más difíciles que los de Claret. Los programas informativos y las publicaciones anticristianas tienen un inmenso poder, y ciertas universidades son cauce de pensamiento opuesto a la causa de Dios. Ante ello, los creyentes convencidos no podemos quedarnos cruzados de brazos. Hacen falta entre nosotros expertos en medios de comunicación; pero, sobre todo, hacen falta… ¡muchos entusiastas del Evangelio de Jesús!