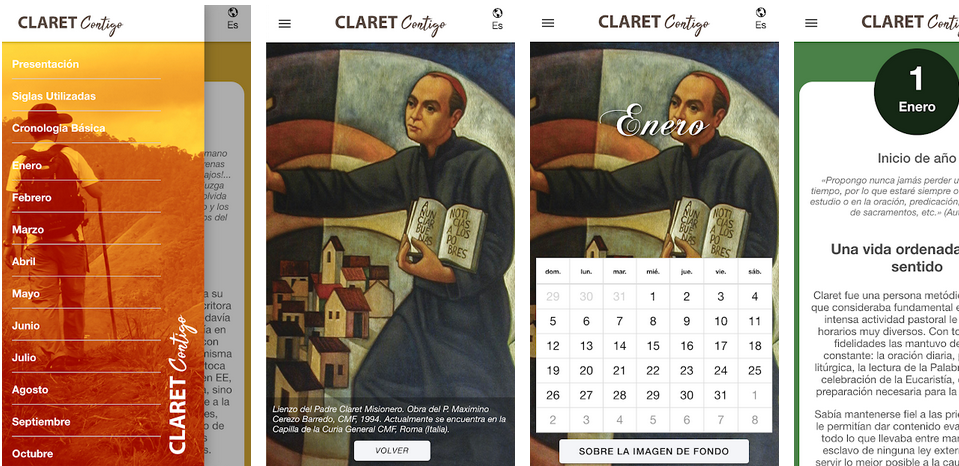LA EUCARISTÍA, FUERZA PARA LA ENTREGA
La tarea del laico de impregnar de los valores del Reino la realidad secular requiere una buena dosis de equilibrio. Asalta fácilmente una disyuntiva: quedarse más por las cosas de Dios, evadiéndose de los asuntos del mundo secular, o implicarse de tal modo en las tareas seculares que uno se enfangue en ellas hasta considerarlas como la única razón de su vivir, erigiéndolas así en el único dios al que dar culto.
La comunión, que debe ser ayuda para la tarea apostólica, puede convertirse también en una práctica-refugio. Ahí nos sentimos seguros y firmes, viviendo, en la intimidad del Cuerpo comido y de la Sangre bebida, a solas con nuestro Cristo-Dios.
Una tal postura falsearía totalmente el sentido de la Comunión, que Claret aconseja sea lo más frecuente posible para vivir en profundidad la espiritualidad seglar. La comunión no me encierra a solas con Jesús, gozando las mieles de la intimidad con Él. El Pan partido y la Sangre derramada es lo más contrario a una espiritualidad centrada exclusivamente en la unión con Dios solo. Jesús invita a “comerle” y a “beberle”, sobre todo, con la actitud de generosidad y entrega a los demás. Encontrarse con Jesús en la comunión es sentirse arrastrado por la fuerza de su amor oblativo. La comunión es el motor que impulsa a lanzarse de por vida, con todas las energías de un amor generoso, a interesarse por los demás, por sus preocupaciones y aspiraciones, por sus gozos, dolores y esperanzas. Cuanto más me identifico con Cristo y me encierro en la intimidad con Él, tanto más debo abrirme, como Él, al servicio de los demás, en la variedad de tareas que exige cada lugar y tiempo.
¿Es mi Comunión la incontenible fuerza que me lanza al servicio del prójimo con la energía de un amor cada vez más generoso? ¿Soy de verdad Pan-Cuerpo partido y Vino-Sangre derramada en mi hogar, para mis vecinos, en el trabajo, en el ocio?