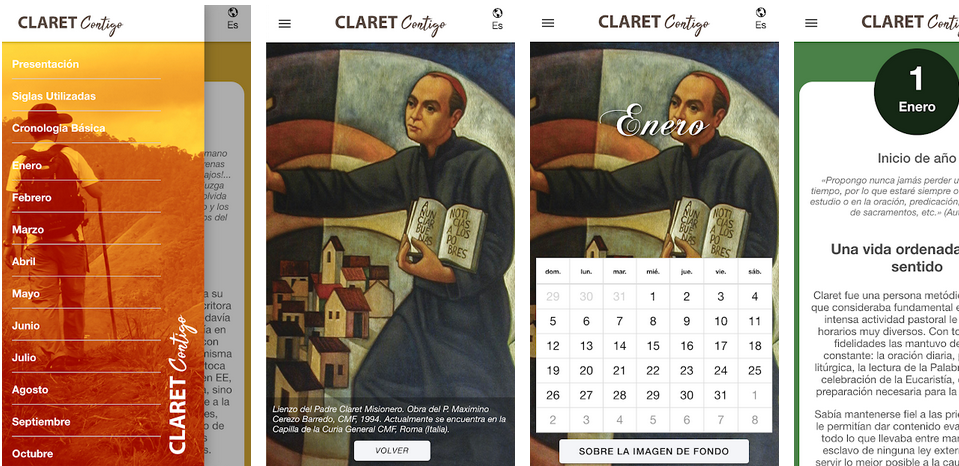QUE LA SAL NO SE VUELVA SOSA
Nadie que haya realizado un camino en la vida de la comunidad cristiana pondrá en duda la necesidad del ministerio ordenado para el pastoreo de los fieles que la integran. La figura de los sacerdotes es clave para el camino espiritual de cada comunidad. El Concilio Vaticano II ha ayudado, sin embargo, a desclericalizar la imagen de Iglesia y a profundizar la vocación laical.
Igualmente se aprecian en esta visión de Claret elementos que aun hoy no han perdido actualidad. Sobre todo, destaca la necesidad de entrega vocacional absoluta y convencida en los que han sido llamados al ministerio ordenado. Es necesario que los sacerdotes sean hombres de Dios para el servicio del pueblo y puedan animar en cada comunidad cristiana la comunión, el crecimiento en el seguimiento de Jesús, la celebración de la fe y la vida y el servicio hacia dentro y hacia fuera del círculo de los hermanos.
Cuando este servicio sacerdotal se desdibuja, se ve bastante afectada la vida de la comunidad eclesial. Es cierto que si nuestra fe es madura, no depende del sacerdote; pero también es verdad, que para muchas personas en la sociedad la figura de los ministros es una referencia al misterio de Dios. Esa expresión del texto inicial que es una exclamación de deseo (“¡qué de almas se convertirían!”) hace alusión a la inmensa tarea de dar testimonio y evitar el escándalo. Esta misión cobra particular relevancia en esta época en que la Iglesia ha perdido credibilidad a causa de deplorables debilidades de algunos de sus ministros y de la divulgación, no pocas veces injusta y desproporcionada, que de éstos han hecho los medios de comunicación.
¿En qué medida apoyamos la tarea de los sacerdotes que nos atienden? ¿Somos para ellos fuente de ánimo o motivo de desaliento? ¿Nos interesamos por el incremento de las vocaciones sacerdotales y consagradas?